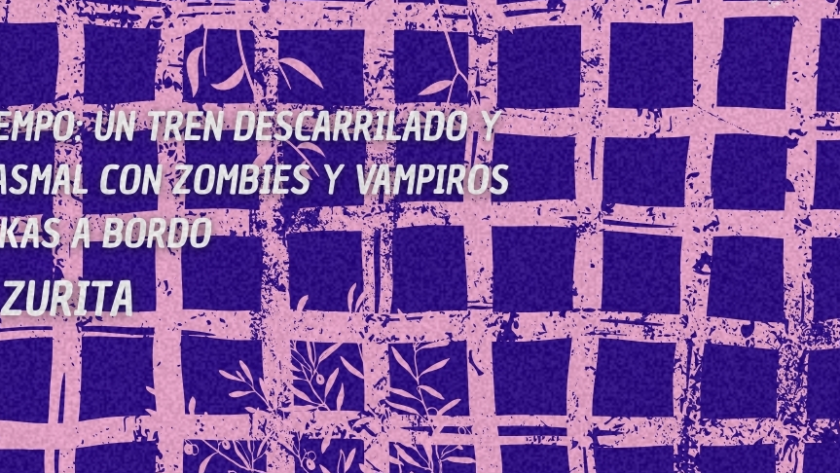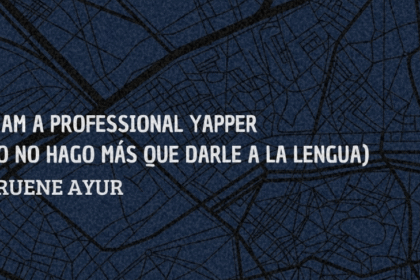A Vanesa Pafundo y a Ezequiel De Rosso
No tengo lugar y no tengo paisaje y aún menos tengo patria.
Nací en Álamo – Tony Gatlif / Dionisis Tsaknis
Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate
La Divina Comedia – Dante Alighieri
Desvarío y fantaseo con una comunidad de lectoras perdidas que no conozco, aunque recuerdo como de un sueño, con orejas de gatos, volando en micro tules digitales que se pierden en un foco de luz verde que destila un avatar, mientras leen con una lengua trífida, los olores del tiempo de los cuentos a los que nos sumergiremos como sirenas eléctricas programadas para el caos. ¿Qué caos?: El enemigo del reloj, el tiempo imaginado. ¿Cómo podríamos entrar sino es ebrias de fantasías modernistas, entreg[ándonos] al sueño (Acosta de Samper, 2001, p.295) como en Una pesadilla. Bogotá en el año 2000 de 1905, ese “sueño (…) como motivo que habilita la ficción de futuro” (Pisano, 2021, p.138)? ¿Cómo, sino es perdidas, sin fe en una orilla: “Pronto llegaremos al puerto donde dejaré esta carta. Llegará?…No llegará” (Valdelomar, 1960, p. 73), tal cual lo hace el médico en La ciudad muerta, a través de un relato desde un viajar eternamente (Valdelomar, p. 73), por otro lado, comparable a un sueño o a la muerte? ¿Cómo, sino es desde un recuerdo en el que resucitamos como un esqueleto por una corriente eléctrica (Valdelomar, 2014, p.297)? ¿Cómo, si no es en el vehículo del miedo? Pero salvando las distancias: no comparto el miedo de las narradoras, lo celebro, porque en ese miedo radica el deseo: escrituras de los territorios de las autoras. En su tembladeral, temblamos, es solo un efecto del uso de la primera persona. El miedo será nuestra nave para leerlas, ya que las tres lo sufren.
Paseemos con nuestro tren por La ciudad muerta de Valdelomar: “Los fantasmas americanos respetan a un francés…Pero se diría que usted tiene miedo, doctor…” (p.82), “Miedo de todo, de mí mismo, miedo de cosas invisibles” (p.93). Nuestro narrador representa el discurso científico en tanto que médico, si teme a sí mismo, teme a la ciencia o teme perderla. Si teme perderla es porque la está perdiendo. Muta, como el siglo y el tiempo en que se publica, 1911. En este miedo, el doctor imagina, o recuerda atropelladamente (p. 93), vampiros “animales monstruosos que chupan la sangre” (p.93). Un médico que reivindica el genocidio para sostener un iceberg “(…) Santa Inquisición. ¿No es verdad que había mucho de justicia en aquellos santos oficios?” (p.79), “Había a través de esas crueldades un profundo amor a la Historia y al Pasado” (p.79). Podríamos pensar que estos hielos, Historia y Pasado, están en mayúscula como algo universalizado, quieto1. Valdelomar evidencia la universalización, y la rompe, la descarrila, dejando al médico a la deriva dos veces; una en la imaginación de un mundo subterráneo del que dice que es “un misterio insondable de una noche eterna” (p.93), y la otra es en su propio viaje eterno por el mar. Se pierde el discurso científico, se pierde la tierra del médico, se derrumba su vida porque ya no se va a casar con Francinette. Por otro lado, tiene un atrevimiento de intentar entrar constantemente, pero este atrevimiento es el mismo que usa para tratar de olvidar a lo largo del cuento. De hecho, termina a la deriva porque es su método para olvidar. ¿O haber olvidado lo deja a la deriva? De cualquier manera, la tierra valdelomariana, o latinoamericana, se lo traga a Henri, escritor francés de misterio. Más cerca está el relato de tragárselo, más crece la imaginación terrorífica del narrador. El vómito se va produciendo a medida que se lo traga. El vómito es este relato que tiene guiños sensoriales modernistas: “la hora negra” (p.72), “la sangre del Sol (p.85), “La Luna, Francinette, tenía ese color verde horrible” (p.89), “estas luces de la luna no entran por la vista” (p.89). El médico huye de ser médico y huye de lo que imagina, no está en ningún lugar. También a este narrador se le da vuelta su propia teoría y nos devela algo acerca de la civilización. En el capítulo V Las localizaciones cerebrales (p.86), advierte que cuando pierde la vista al entrar al subterráneo, entonces, “(…) A la necesidad natural de la luz sucede, por oposición, la necesidad de la obscuridad” (p. 88) y que este procedimiento “traería la locura” (p. 88). A partir de su teoría suceden las nuestras. La primera es que La luna (con sus cuarenta y tres apariciones) también es ese subterráneo, o al menos un elemento místico que lo influencia «le echó la culpa a la luna” (p. 71), en representación de ese mundo desconocido al que le teme, porque su luz no le entra por la vista. Esto nos sugiere que él también está ciego (como quien entra en ese mundo) entre dos mundos “La luna ya no alumbraba” (p. 94), y en esa ceguera lo único que ve él es la civilización “Entonces no tuve miedo, porque, al otro lado del mar, bajando el cerro, la ciudad nueva alumbraba”. Podríamos pensar que entonces esa civilización es la verdadera obscuridad. El narrador no lo ve, a esta altura está “casi loco” (p.94). Pero Valdelomar, a esta altura Valde(lo)mar, también se tragó a Poe en su propio nombre. Además, en Valdemar2, nos resuena La ciudad muerta: “Estimado P…: Ya puede usted venir. D… y F…coinciden” (Poe, 2003, p.3); “fechada en C¨¨” “radicarme en M¨¨ donde nos conocimos” (p.73). Además “no [solo] se limita a imitar a los autores europeos del momento, sino que, al trasladar el tópico, al ámbito peruano y dotarlo de una dimensión fantástica, logra escribirlo de forma original (…) aporta una nueva visión inédita de Lima” (Martínez Acacio, 2020, p.62).
Este Valde(lo)mar imagina un no lugar, como si del pasado no pudiera imaginarse más que “la gran boca abierta” (p.91) y “¡El río! (p.90), como único ser vivo3. Este pasado está lleno de monstruos, el presente es una deriva y aquella ciudad nueva es un lugar al que no llega nunca. Su relación con Francinette, y con Henri es el olvido. La comunidad imaginada es un monstruo, como el monstruo del mar, que lo acuna eternamente. Ni siquiera su propio relato tiene la certeza de poder sobrevivir. Carece de verdad absoluta.
Este tren singular, podría conversar, si es que todavía habla, y efectivamente habla, no como la señora anonadada en Samper, comunidad de la narradora “[trató de hablar, pero no pudo, temblaba de indignación]” (2001, p.298), con el miedo a perder la fe que tiene el esqueleto resucitado en “Finis desolatrix veritae” “¿Estamos acaso en el infierno?” (Valdelomar, 2014, p.297). Con Samper viajamos al futuro, pero no el futuro de este otro Valdelomar. Para llegar al futuro seguiremos recorriendo vías no hegemónicas.
El título de Valdelomar, en latín, “El desolador final de la verdad”4, nos lleva al pasado, igual que donde cree estar el narrador “vínome a la memoria, después de grandes esfuerzos, el pasado” (2014, p.297). Un pasado en el que recuerda un futuro “¿qué ha pasado por el mundo?” (p.299) le pregunta al único esqueleto que ve reanimarse, y el esqueleto, ese otro, nos confunde: “Los siglos” (p.299). Tiempo bipolar. Recuerda el pasado para imaginar un futuro catastrófico y melancólico. Un lugar “donde la raza europea se ha extinguido, (…) [un] progreso [que] adquiere matices que administran el exterminio” (Pisano, 2021, p.141) del cristianismo.
Podemos articular que el gesto tiene que ver con romper a huesazos lo religioso, el cuento vuelve al pasado, para rescatar a Cristo y ponerlo en el futuro. Así Valdelomar vuelve a tomar occidente y escupe otro cuento fantástico latinoamericano. Nuestro narrador resucita, como en el nuevo testamento resucita Cristo, en una especie de tumba ilimitad[a] y obscura (p.297) o en una estéril extensión (p.297), pero en vez de caminar entre vivos para darles esperanza y milagros, camina entre muertos para dejar atrás toda esperanza, movidos también, como él, por una corriente eléctrica (p.297), guiño que pone en relación la tierra con el esqueleto, y no al cielo: a todos los esqueletos la corriente eléctrica mueve por igual, un baile macabro y simpático de intentos fallidos de levantarse en el que podría sonar Carmina Burana5. Nuestro narrador, [amigo del médico] (p.298), obsesionado con el cristianismo nunca pierde la fe, mientras habla. A la par resucita ese otro esqueleto, y cuando empieza a hablar, el derrumbe crece, así como crece la desesperación del narrador, que indaga desde un paraíso prometido perdido “¿Vendrá ahora una manifestación divina, seremos destinados tal vez a otro planeta, a otra vida?” (p.300), a lo que el resucitado del futuro le contesta “¡Quién sabe!” (p.300). Esta expresión casi paródica se repite a lo largo del cuento, es el mantra 6del futuro, una imposibilidad de imaginarlo, un progreso roto, como en Valde(lo)mar si imaginamos la ciencia y el médico como progreso, también roto. “Dónde está el progreso de los hombres?…” (p.300), y el cráneo futurista contesta “¡Quién sabe!”. Parodia y melancolía. Este otro es quien le comunica que él está muerto, doblemente muerto “Tú no eres tú. Tú no fuiste tú. Tú no serás tú” (p. 301) y sigue “Todo tú, eras sacado de la Naturaleza” (p. 301). La religión es trocada por la Naturaleza, porque a ella vuelve “de tu cerebro salieron gusanos, que dieron vida a las crisálidas” (p.301). Lo que sentencia este otro son dos cosas, en este juego de dobles. La primera es que se derrumba el discurso religioso y entonces resuena con el modernismo que se aleja de la mirada europea y universalizante y produce un extrañamiento, como hemos visto en el pasado universalizado anteriormente de Valdemar. El narrador está ciego de su resplandeciente fe insoportable y como no puede ver (ceguera que comparte con el médico de La ciudad muerta) propone “Vamos a invocarle” (p.302). La segunda es que una vez que el otro le comunica que está muerto, el esqueleto, después de su último gesto de invocación “[se] arrodilla a los pies de aquel raro esqueleto” (p.303), seguido del llamado, nombra a Cristo tres veces, como un mantra, en un párrafo. Entonces, el otro es quien lo hace ver una mentira, en vez de la verdad: “Cristo soy yo” (p.303). Con esa aparición visualizamos no solo que el último creyente cristiano ha muerto, sino que el mismo Cristo no cree en él mismo “No reces, es inútil” (p.303) (como el médico), no cree en un pasado perdurable “la Humanidad dudó un día que Cristo hubiera existido” (p.300), no cree en el futuro en el que está. Este otro es quien viene a contarle el futuro al narrador dos veces muerto, así como a la narradora dormida en Samper, ese otro futuro, se lo cuentan las sirvientas estudiantes y [cocinera[s]-filósofa[s]] (p.300), a través de su propio sueño, o como en el narrador de La ciudad muerta, en el que se aborda el pasado desde un otro (un otro él, ese desdoblaje que deja perdido a nuestro narrador) del que desconfía. Ese otro contiene también lo fantástico del relato: Cristo es un esqueleto zombie, sin la carne de Cristo. Así como nuestro narrador resucita muerto y en realidad es un fantasma: “y toqué mis miembros y nada era perceptible. Yo era una especie de efluvio, una idea, algo intangible, vago” (p. 302), el esqueleto Cristo, también resucita muerto. La luna verde en el anterior Valdelomar es también un elemento fantástico, como terrorífico. Un zombie Cristo acá, un vampiro animalesco en La ciudad muerta. Podríamos pensar en este zombie errante, también como los curas errantes.
¿No es el tiempo un personaje en sí mismo, un fantasma rebelde intratable, con parámetros europeos, para nuestros cuentos? ¿Una fantasmagoría opaca y problemática que aterroriza a los narradores? ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es la comunidad a la que pertenecen? Samper, o su narradora dormida, sueña en una pesadilla, el futuro, un fantasma apocalíptico que la tortura porque está vacío de religión y de moral “Qué es el progreso, qué la cultura, qué la avanzada civilización sin la moral cristiana y sin Dios” (Samper, 2001, p.303), “¿qué puede valer toda aquella instrucción sin nociones verdaderas de religión (…) sin moralidad y urbanidad?” (Rodríguez-Arenas, p.436). Y, además, esta comunidad de narradores miedosos solo puede entrar en sus fantasías pesadillezcas, siempre a través de algo poco confiable como un sueño o un recuerdo (producto del recorte mental que hace cada mente de sus vivencias). ¿Hay algo del deseo que se esconde entre estas aguas? Hasta en los nombres se oculta el terror, mientras en -Valde-(lo)-mar- podemos encontrar un cuento de Poe, en Acosta de Samper podemos encontrar también algo del terror, pero del terror de la época, rescata Ordóñez, en 2001 “el miedo es la igualdad de clases y sexos y la emancipación de la mujer” (p.294), que resuena en “la mujer por su naturaleza y su débil disposición tenía que estar sometida al hombre; además como esposa y madre debía quedar fuera y aparte de la ciudadanía” (Rodríguez-Arenas, 2005, p.428). Nuestra autora publicaba con seudónimos de varón Aldebarán, Renato (p.29), antes de publicar con su verdadero nombre, ella y su narradora, que también nace siendo un hombre en 1872, hasta 1905, que ya es mujer. Así mismo, la colombiana hace lo que nuestros cuentos tratados aquí hacen “[construye] su identidad asumiendo y reflejando otras identidades muy distintas a la propia” (Ordóñez, 2001, p.293). El “monstruo que no ha sido abortado” (Rodríguez-Arenas, p.428). ¿No es resignificado por Acosta de Samper?, ¿No intenta abortar, en su pesadilla, la idea de maternidad, de servidumbre, de sumisión? “¡Coser, cocinar!, ¡ni por caso!” (Samper, 2001, p.299), ¿no aparece el aborto como un andrajo podrido (p.297) para hablar de cristianismo? Si el olvido en el recuerdo del médico es el tesoro que busca, en la pesadilla de Samper el olvido es el miedo dentro del miedo: “muchas de nosotras olvidan las ciencias que aprendieron [en su niñez y se entregan a faenas que no son propias de un ser pensador]” (p.299).
Podemos espiar a la narradora a través de la tiranía de las otras: las sirvientas y los jóvenes frailes que “tienen por ley no obedecer sino a sus caprichos y su voluntad soberana” (p.301). Ecos de los curas vagabundos “allí gozarán a sus anchas de la vida, y ningún agente de policía puede indagar lo que allí hacen” (p. 301). Este “Instituto de la alegría” (p.301) refleja el futuro imaginado por la narradora, leído por Ordóñez: “el triunfo del egoísmo, la adoración de sí mismo, el triunfo del dinero, la corrupción, y la injusticia” (p.294). Donde el recuerdo del médico era un temor de sí mismo, acá la escritora moralista sueña con adorarse a sí misma por unas otras sin moral. Así como en Valdelomar habita el terror latinoamericano, acá habita la fantasía, la ciencia ficción y el mismo terror de Galdós7. Las sirvientas del cuento reflejan el deseo de Acosta de Samper: “¿Acaso no sería mucho más provechoso para ellas que aprendiesen a leer, escribir, contar, algo de gramática y ortografía?” (Rodríguez-Arenas, p.435).
En Una pesadilla, se invierten los discursos: el bosque con salvajes (p.298) es el lugar donde vive la familia de la narradora, clasista. El futuro en Samper no es el Cristo esqueleto, es uno que “imagina mezclando sueño y ciencia ficción” (Ordóñez, p.293) “globos-correos, globos de pasajeros y globos para mercancías (…), RADIUM” (Samper, p.300). Un futuro distópico para su miedo conservador del que propone reírse, convirtiéndolo en sueño, acierta Ordóñez (p.294).
Detenemos nuestro tren en este terreno fantasmal, entre dos mundos, entre dos lenguas, inicio de los tres cuentos: citas en francés y en español en La ciudad muerta, Perú y Francia. Entre una cita de nadie y un sueño en Samper y en un futuro dentro de un pasado en “Finix desolatrix veritae”. Bipolaridad que da cuenta del no hallazgo de un solo lugar, esa “ajenidad marginal” (Cornejo, 1996, p.2) que nuestras narradoras atraviesan: el médico se desconoce, Samper se arrima a desconocerse a través de un sueño, las sirvientas oscilan entre los significados de las palabras que chocan con los de la familia, como si hubiera dos idiomas, lo mismo que la palabra Cristo en Valdelomar, o la introducción del latín en un cuento en español. Si, finalmente, nadie está en ningún lugar, más allá de la moraleja de Samper, con la que clausura su descarrilamiento de todas maneras atrevidísimo y su cuento y sigue su vía moralista y religiosa, ¿no son migrantes?, ¿no son errantes?, ¿no cantan en contra de los discursos reinantes y europeos?, ¿no forman, así, estos cuentos, una comunidad de cuentos terroríficos y de ciencia ficción desde el Perú y desde Bogotá, y no, desde Europa, a quien siguen eructando?
- Se podría utilizar lo que Pisano rescata de De Rosso para pensar a Samper “se pretende evitar una lectura en la que se piense a la ciencia ficción [como si] fuera un objeto estático, definido de una vez y para siempre” (Pisano, 2021, p.136), para pensar el modernismo del que habla Martínez-Acacio “la experiencia de presencias anormales o extrañas (…) la creación de un universo fantástico y maravilloso (…) alejado de la tendencia positivista al uso” (2020, p.46). El tratamiento de la Historia y el Pasado quietos, transformados en un personaje más del relato: el fantasma del tiempo. ↩︎
- El extraño caso del señor Valdemar, es un cuento de Poe de 1845. ↩︎
- “Ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos”, dice Heráclito. Sensación de movimiento. ↩︎
- En 1890, M. George Henderson, fundó el periódico Phoenix seu Nuntius latinus internationalis, (linguae latinae ad usus hodiernos ahibendae sicut documentum editus). Proponía la creación de una sociedad para la promoción de una lengua universal. Podríamos pensar que Valdelomar discute hasta en el título con la idea universalizante con este tipo de publicaciones, teniendo en cuenta esta europeidianeidad. ↩︎
- Carmina Burana es un manuscrito de 254 poemas, de obras obscenas, irreverentes y satíricas escritas por curas errantes. Carl Off compone una cantata escénica a partir de la selección del material. ↩︎
- Esta gestualidad nihilista-satírica del esqueleto Cristo de hablar en clave de mantra, ya que repite varias formas de canto a lo largo de su habla “ya no hay tiempo, ya no hay espacio, ya está inmóvil” (Valdemar, 1916, p.299) o los “¡Quién sabe!”, que se siguen extendiendo en el cuento y los “No reces, es inútil, ¡No llames, es inútil!, No protestes. ¡Es inútil!” (p.303) podrían resonar, junto con la preciosa descripción del único momento en el que aparece la carne en el cuento, que hace Valdelomar, para contradecir el cielo, son gusanos los que salen del cerebro y no aureolas de ángeles (p.301) con la poesía goliardesca. Los curas errantes escribían e interrumpían misas para recitar su poesía amante del goce y de la naturaleza: “En tu cerebro había neuronas que se componían de sustancias químicas y que se animaban al calor del sol, al efluvio de los cuerpos compuestos, al estímulo de excitantes diversos” (p.301). Canta el archiepoeta “ansioso de los placeres, más que de la salvación” (Casquero, 1997, p.67). ↩︎
- Ver texto de Rodríguez-Arenas. ↩︎
Sol Zurita Es editora en Lluvia Dorada. Co-fundó Editorial Mutanta. Publicó los poemarios: Llamada perdida (Ausencia ed. 2017); Talismán (2015); Apetito Voraz (antología, Profundo ed.,2016). Co-dirigió Violencia Love (2020), actúo en Sad3, Corsario (Perrone), y co-guionó junto a Perrone «Solo qu3r3mos un poco de amor» (2024).
Su ensayo «Lo poético como arma contra las narrativas del mundo» se publicó en Áspera revista (2024) y el poema «Chau, mundo» fue seleccionado para la convocatoria «Trampa» en «Revista Besada» (2025)